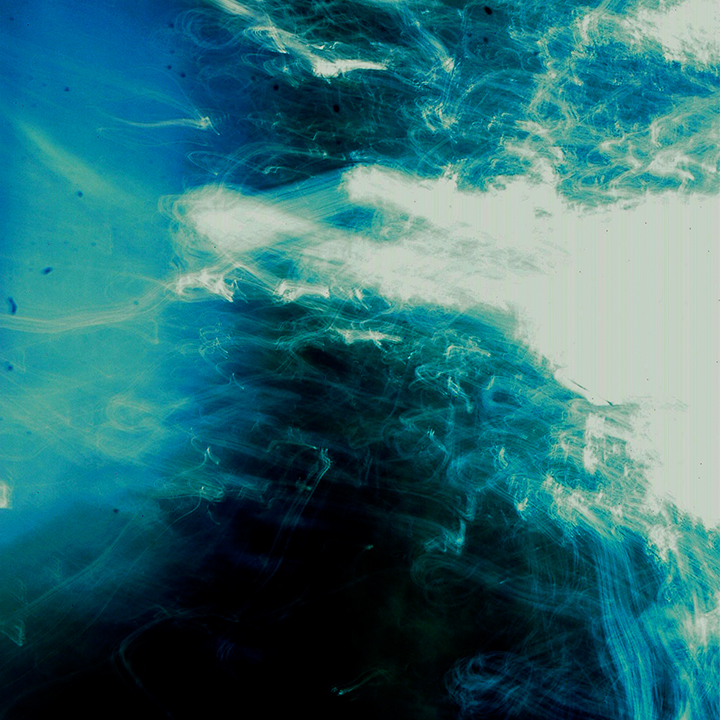Asael Soriano
Me asusta la idea de los días.
Cada invierno siempre tiene, adentro, otro invierno.
El frío, si no retrocedemos a tiempo, puede ser intolerable.
Y así -¿sin quererlo?- hay vidas congeladas, demasiadas, que hicieron de la tolerancia un mecanismo de aclimatamiento.
Pero la contracción de La Lógica no se desenvuelve sin aplastar a más de uno.
La fiebre es el intento por escapar.
Algo no termina de empezar. Y sin embargo está muerto. Tuvo su vida y la dejó ir.
Pasa por la garganta y luego se va.
El invierno tiene los ojos rojos.
Y el azar, llega a ocurrir, puede funcionar como catapulta.
Primero empecé a aventar cosas. Luego, ya cuando me di cuenta, yo ya era una de esas cosas, volando -¿hacia dónde?- por el aire.
Eddie Hazel era una fruta mal mordida.
Una cerveza vacía, y luego sangre, es lo que vi la última vez que lo vi.
Su sonrisa, esa vez, era un pedazo de tormenta.
Una imagen que regresa.
Y no se le volvió a ver nunca más.
Por la sencilla razón de que ya no existía.
Llegó, cuando llegó, como llega un profeta. Es decir, como alguien que viene del desierto y tiene algo que decir.
Después pasaron tantas cosas. Hubo tiempos de desorientación total.
Si las narraciones de aquello tienen forma discontinua, ello se debe a que la forma discontinua tiene más posibilidades, creo, que otras, de captar lo que aquello fue.
Deslumbres de ventanas rotas. Hedonismo de la desesperación. Cronómetros con el pulso de la ruptura.
Muchas cicatrices en el tiempo. Días como collares de serpientes. La visión nublada, sofocante, llena de piedras. Llegó un punto en el que teníamos las gargantas verdaderamente endurecidas. La mente como un guante de box. El remolino, pues eso éramos, es uno de los modos en que lo frágil se manifiesta. Por momentos teníamos la voz enflaquecida, roja, echando chispas. Pero la abundancia era algo que se podía contagiar de un segundo a otro. Era la consecuencia lógica del material que teníamos en la cabeza.
Fue por aquella época, si mal no recuerdo, que escuché por primera vez aquello, tan popular ahora, de “fruta mal mordida vale por 2”. Aunque, hay que decirlo, por esos tiempos todos estábamos mal mordidos. Mal mordidos y mal mordidas. Sobre todo, digámoslo de una vez, por esos tiempos nuestras facultades cognitivas tenían ciertas particularidades que se han perdido para siempre. ¿Olvido? No. Algo mucho peor. Industrialización del éxito de la muerte. Los pocos sobrevivientes que quedamos de ese pasado parecemos estatuas: representaciones huecas de algo que ya nadie podrá experimentar jamás. Como todos en la vida buscábamos cosas concretas. Pero teníamos la visión nublada, hecha nudos, y la concreción parecía salir siempre corriendo. Una gloria animal, profundamente salvaje, funcionaba como brújula. En ese contexto, pues, como dije ya, escuché por primera vez aquello, tan popular ahora, de “fruta mal mordida vale por 2”.
Como todo el mundo sabe, nos dividíamos en 3 vertientes:
1) Los que querían adecuarse a la realidad
2) Los que querían transformar la realidad
y 3) Los que queríamos eliminar la realidad
Claro que todos estuvimos, en distintos momentos, en uno de la 3 bandos e, inclusive, en más de uno a la vez. Aun así, yo solía ubicarme con mayor frecuencia en el tercero. Nuestra arma secreta era algo que llamábamos “la explosión cognitiva”. Por supuesto eso fue idea de Eddie Hazel y esa idea le vino después de que llegaran las guitarras. Yo conocí a Eddie un día en que mi cabeza estaba aferrada al bando uno: me quería, a como diera lugar, adecuar a la realidad. Eddie, claro está, me sacudió como si fuera una botella a la que quisiera sacarle todo el gas. Pero eso fue mucho tiempo antes de que llegaran las guitarras. La fruta, me dijo aquella vez Eddie, es un destrozadero inabarcable. Yo (como partidario del bando uno) que, por así decirlo, buscaba armonizarme con mi contexto, acabé, el día que conocí a Eddie, como un caballo desbocado. Ese día, igual que tantos otros, no había electricidad. Ya de noche, al regresar a casa, iba caminando lento para no tropezar. Fue entonces cuando una sombra espesa que caminaba cerca de mí dijo, tal y como yo nunca antes había escuchado: “fruta mal mordida vale por 2”, y yo creí entender la frase, que saboreé con gran placer, como nunca después. Fue como un destello de luz en el apagón generalizado. Cómo iba yo a saber que esa frase iba a estar luego en la boca de todos. Hoy preferiría morderme la lengua antes de dar esa afirmación por verídica.
Antes de conocer a Eddie yo me sentía, no sé si me explico, como si tuviera canciones atoradas en la garganta.
Bien sabido es que quien llega tarde puede recibir los aplausos en plena cara. Un bat, en circunstancias tales, puede ser de utilidad. Pero los que llegamos temprano conocemos esa angustia puntiaguda, ese goce salado que remite a las alturas frías o a los escondites con alambrados de púas. Eddie Hazel tenía sonrisa de imán. En todas las farmacias lo conocían. Jamás entendimos lo que hacía con todas las medicinas que conseguía. Sabía dónde esconderse cuando el éxito lo amenazaba con golpes. Tenía, además, esa habilidad de fingir que estaba muerto. Algunos animales lo saben hacer. Y hay humanos que, como frutas mal mordidas, saben aprender de los animales. No faltaba quien apagaba las luces cuando veía la mirada de Eddie acercarse. En épocas de apagones, claro, la vida era otra. Cada tiempo tiene sus formas de disimularse. Eddie era un organismo vivo y lo vivo muere. Los niños al escucharlo se comportaban como martillos. ¿De dónde saca tanto oxigeno?, se preguntaban ciertas personas. Las circunstancias son pedazos de concreto, cemento donde se fabrica la Historia, el Destino. Eddie pasó a la fama cuando bebió gasolina y se puso a contar chistes sobre borrachos y socialdemócratas desabridos. Sólo cuando duermo, solía decir, me siento solo; no importa si duermo con alguien. Sabía bien que cuando tenía pesadillas era porque algún enemigo suyo estaba debajo de su cama. Las uñas largas, si uno se despierta a tiempo, en circunstancias tales, pueden ser de gran utilidad. Pero nada como dormir largas horas seguidas. De lo contrario el sistema floral de los nervios se impone, expande su territorio.
Fuimos inoportunos y de ahí nuestra gloria.
Nuestra astucia fue el calambre de muchos.
Los apagones también tenían su ritmo. No obedecían a las fases lunares ni nada por el estilo, pero eran precisos en su rítmica propia. Se les sentía fluir en el acuario del Tiempo. Contenidos en el tórax del mundo.
Alguien preguntó una vez a Eddie: “¿Los apagones son herramientas?”. Y su respuesta fue: “Pueden serlo, por supuesto que sí. Pero las herramientas nunca son azarosas: son el producto profundo de un mundo concreto.”
Pero hubo tiempos duros. Tiempos donde la medicina no servía sino para darle cierta continuidad al tormento. Todos los cuerpos no eran sino pedazos de un gran naufragio. El conocimiento estaba enlatado y las latas éramos nosotros. Como un tesoro que se hunde en el mar, inútil para siempre. La grandeza terrible de la inutilidad perfecta. Por esos tiempos Eddie hablaba con los ojos cerrados. Organizaba reuniones cuyos propósitos nadie entendía. Eran como velorios a los cuales se iba a contar chistes. Pero el humor, por aquellos días, era como un trapo rasgado. Más de una vez pasamos de la risa al llanto y del llanto a la risa como quien intenta, en vano, sintonizar en el radio la estación correcta. Y nuestras cabezas eran eso: un radio infinito sin estaciones correctas. Entonces, por primera vez, Eddie nos habló del afrofuturismo y del Dr. Funkenstein, de la funkentelequia y de otros asuntos que nos dejaban boquiabiertos. Muy, muy lejos estábamos, no obstante, de comprender algo. Vivíamos desarticulados. Víctimas y propulsores de un aislamiento duro, puro y prematuro. ¿Qué significa, preguntaba Eddie, que un sistema sea sofisticado? Significa, respondía Eddie, que nuestras cabezas son más tontas que la cabeza del sistema.
Todo eso sucedió antes, bastante antes, que el asunto de las guitarras.
Transcurrieron las semanas y las reuniones de Eddie empezaron a tomar forma. El tiempo dio paso a la consistencia. Es sabido que nunca falta quien siempre esté buscando al mesías. Sacando provecho de ese hecho, Eddie empezó a usar lentes en forma de estrella. Usaba trajes que lo hacían brillar a la distancia. Para muchos de nosotros la cabeza de Eddie era el nudo donde la realidad se amarraba.
Una cerveza vacía, y luego sangre, fue lo que vi la última vez que lo vi.
Ustedes, nos decía Eddie, no son sino tornillos de un gigantesco engranaje. De ahí, continuaba, la sensación que tienen de ser fantasmas, carecen de sustancia propia. Necesitan del éxito para sentir que se quieren, pero el éxito los trata como maletas de aeropuerto, y ni las gracias les da cuando les da garrotazos de olvido y tragos de la botella del desperdicio. Eso viene de que tener éxito no es sino estar mejor atornillado. ¿Pero atornillado a qué?, ¿a qué carajos se quieren atornillar más?, nos preguntaba Eddie con los ojos bien abiertos, luces amenazantes y claras, mientras nosotros bajábamos la mirada, como las frutas tímidas y mal mordidas que éramos. Escucharlo era sentir que alguien nos endulzaba cohetes en el oído. Eddie era la risa machacada de la parroquia perdida. El archivista sin corazón. Eddie: el archivista que perdió su corazón y lo buscó locamente, a través de los archivos, de documentos vivos e indescifrables, de las hojas salpicadas en cualquier punto de este garabato que llamamos mundo.
Cierto y sabido: el miedo paraliza. Sin embargo nosotros, atemorizados a más no poder, movíamos piernas y brazos y, ya bien entrados, inauguramos nuevas formas de baile. Éramos como esas palabras que, cada que alguien las busca en el diccionario, como por arte de magia ya no están ahí.
El universo, decía Eddie, es una circunstancia.
Los apagones eran círculos negros, luz invertida, túneles donde la realidad se inventaba.
Es en los fragmentos de sombra donde la imaginación se arma.
Cierta noche me encontré a Eddie en la calle. Lo vi concentrado en plena tarea, tratando de abrir la puerta de un carro con un desarmador. Aunque su mirada no pareció reconocerme yo lo saludé como si fuera mi amigo y, sin salir del asombro, le pregunté qué hacía. Me contestó, de la forma más natural del mundo, que había dejado olvidada su cabeza dentro de ese auto. Sin reflexión previa le ofrecí mi ayuda en la labor de abrir el vehículo a la fuerza y no pasaron ni 15 minutos cuando ya íbamos a toda velocidad en el carro por la avenida iluminada por las luces de los semáforos. Esa noche no hubo apagón. El apagón, en su dinámica imparable, debió de haber ocurrido en otra parte del mundo. Mientras la velocidad lo embriagaba, Eddie soltó su discurso, para mí sólo, pero como si un auditorio entero lo escuchara: “Los carbohidratos son cosas. El espacio está lleno de alambres. Curvas en el silencio y palabras tan malformadas que parecen niños con forma de riñones, dolores de garganta más profundos que el cielo, y en la cima de la calma canciones destrozadas, ni un trapo se les pasa, se las contempla desde lejos como que no quiere la cosa. Y el dinero es el mismo pero está más sucio que nunca, oscurecido hasta para hacer llorar a una serpiente. Y llega luego el rey con grasa de la buena con la reina del sonido y el niño de atrás dormido hasta las puntas. La ciudad se entromete en tus pensamientos.” Sonará infantil, pero yo estaba convencido en ese momento, mientras lo escuchaba sin comprender nada, de que, si acaso chocábamos o nos estrellábamos contra algo, un ángel o algo parecido nos iba levantar sutilmente y nos llevaría a dar un paseo por el cielo. Lo que pasó, en cambio, fue que en algún momento se empezó a acabar la gasolina. Dejamos por ahí el carro como se abandona un juguete viejo. Nos despedimos como 2 desconocidos que se encuentran azarosamente en el desierto.

Pasaron unas semanas sin que yo acudiera a las reuniones. Como todos, trabajaba o fingía que trabajaba o, ahora que lo pienso, trabajaba en fingir que trabajaba. La situación general, en el fondo, era la misma. Los ciudadanos eran trozos de dolores domesticados. Es decir, a veces, señores con señoras en las manos. Y así avanzó el tiempo. Adherido a la piel, como moscas muertas descansando en el paraíso.
Y las guitarras todavía no habían llegado.
Todo lo malo siempre trae algo bueno. Los bares estaban abiertos todo el día y toda la noche. En dos o tres, además, ponían música buena. Las melodías eran como hormiguitas metiéndose a los oídos de los borrachos. Pero la cerveza es demasiado amarga cuando todo está cimentado en fantasmas y en falacias con esqueleto de payaso. Los borrachos llenaban la ciudad como mosquitos colonizando un cementerio. A varios se los veía dormidos en la calle, al parecer sufriendo pesadillas espantosas, último escalón del dolor etílico.
La toxicomanía era el baile donde el que no bailaba caía muerto. No se trataba de meras experiencias sensoriales en el sentido habitual. El sol tiene las suyas, que van del oído más caliente a las visiones más heladas. Una experiencia sensorial no es individual, sino un fragmento del nervio total que lo atraviesa todo. En ese sentido, nuestras experiencias sensoriales eran colectivas, sin por ello dejar de ser vividas desde dentro, desde la propia individualidad, como una hoja de un árbol que recibe más el sol que las otras, y tenían su ritmo propio, su música viva, con rasgos únicos, inasimilables. Bultos de fotosíntesis en plena cara. En momentos así, en definitiva, formábamos parte del bando 2. Éramos una fuerza disgregadora.
Una vez, saliendo de un bar completamente borracho, intenté abrir la puerta de un carro. Tras intentar forzar la puerta por 15 minutos sin resultado alguno desistí. Me dolía la cabeza como si todas las abejas hubieran encontrado razonable irse a vivir dentro de ella. Yo, como una abeja más, había intentado entrar dentro de un carro, un escondite de esos que se mueven. El fracaso de un esfuerzo envenena los nervios. Me quedé dormido en un parque hasta que Eddie Hazel, sin soltar su sonrisa de niño, me despertó. Me llevó a desayunar a un sitio donde, dijo, la casa pagaba.
Me habló de los microorganismos que se forman en las capas más dormidas de la sociedad. Me explicó que la depresión, en esta fase concreta de la Historia, ya estaba militarizada, que exigía una disciplina total, y que siempre la hallaba. Siempre hay formas, decía, para reinventar las heridas. La gran herida tiene una imaginación infinita. El comercio de esclavos es interplanetario. Su interrupción, brusca, debe de ser el resultado de una fractura íntegra, sublime, total. Quien controla el comercio de esclavos controla el mercado. Quien controla el mercado controla los sueños. Mientras escuchaba a Eddie se empezaba a sentir ese sonido que viajaba desde tan lejos. Instrumentos musicales en peregrinación futurista. Todo era como un gran desmayo borroso. El cielo estaba ácido, amargo, incompleto como una fruta moribunda y mal mordida.
Un recuerdo no es una imagen disponible. Un recuerdo (uno sólo) es una turbulencia de imágenes. Ninguna está disponible; pero todas, por medio de la turbulencia, manifiestan su poder.
Una cerveza vacía es un titubeo interminable.
La música es un alfabeto en desorden. Más que eso: es la circulación de un vocabulario antes de existir y después de haber existido. La circunvalación de las estrellas, que, antes de ser fijadas en el mapa de un astrónomo, responden a una solidaridad infinita, posee, en su desplazamiento ininterrumpido, tal una fórmula infalible en el centro del vacío, una sustancia musical que sólo puede ser captada desde un oído desinfectado. Y todos los oídos, hoy día, están infectados.
El silencio de una cerveza vacía es similar al desconcierto de verse vivo entre muertos.
Comenzamos a ver colores distintos en la ciudad.
Las plantas crecían más rápido. O al menos así nos lo parecía. Vivíamos una desarticulación acelerada, de ansiedad masiva, plástica, práctica. Los días caminaban con las espalda hacia adelante. Las miradas eran circulares, remolinos de negra satisfacción. Una trinchera en cada ojo. Eddie Hazel pasaba desapercibido, igual que todos pasábamos desapercibidos, en ese barco gigante que era la ciudad. Nadie podía recordar su propio nombre. Todo lo recuerdo, mal, con la confusión producto de la gloria. El sonido de los instrumentos que llegaban de lejos se hacía más y más persistente, totalizaba. Cada cabeza era como una píldora en estado de disgregación. Cada cara tenía una sonrisa criminal. A la hora de hacer cambios ya nadie utilizaba el dinero sino que, de un modo u otro, las cosas pasaban de mano en mano, sin control alguno, con flexibilidad incomprensible. Toda esa época fue una enorme toxicomanía. Y una lucidez inaudita, no obstante, gobernaba todo.
Las hojas de los árboles, los ojos de los animales, cualquier imagen publicitaria, todo eran recetas, y cada quien las interpretaba como mejor podía. Nos sentíamos como actores que habían olvidado por completo su papel. A la deriva. Incorregible flexibilidad. Una bebida interminable. Símbolos deshaciéndose en la boca del tiempo. Sueños color miel. ¿Quién diría, después de tanta luz, que hoy vivimos a la sombra?
Me asusta la idea de los días.
Incendio de voces. Si la cima de una pirámide es el clímax del entendimiento, entonces sí, nosotros estábamos en la cima de la pirámide, pero teníamos, además, un explosivo dentro de la cabeza. Los días están contados para quien sabe demasiado. Dentro de todo ese caos había cierta claridad, claridad clara como la cabeza de un geómetra. Incluso en la distorsión de un terremoto hay momentos de síntesis, hay chorros de luz. Una cirugía intervenía en la materia del placer.
¿Había consultas, votaciones? Por supuesto que no. Había un remolino de golpes, había un bat y muchos aplausos. Si habíamos llegado al punto de que la Ciencia (el gran conocimiento) era cómplice del letargo y de la obesidad mental, muy razonable parecía destrozarlo todo.
Los cielos, cuando chocan entre sí, son promesa de algo.
La mente se desgrasaba, los oídos eran edificios de sonoridad, la violencia era espiral, no se repetía nunca de la misma manera, la consumíamos (no nos habíamos librado del todo del consumo) como signos y los signos, ya dentro de nuestra cabeza, inauguraban canales nuevos, a la manera de intestinos musicales. Cada que una puerta se cerraba los vidrios de mil ventanas parecían sonreír. Empezábamos a sospechar que el mundo no era sino un dispositivo de la alienación.
No buscábamos cambios morales o espirituales, sino llegar al fondo concreto de la raíz, es decir el lugar desde donde el mundo se construye. Ahí, en esa raíz, dura y concreta, se forma el tiempo y, ya con la temporalización determinada, hecha objeto, se controla todo.
La marea del día a día, huracán diurno: soplarle a las abstracciones que mantienen a las élites siendo élites; desmoronar la conciencia enlodada, enaltecida solo por medio del artificio militar, del ejercicio policiaco, sea físico o mental, por los alambres de púas y el adoctrinamiento prescrito.
Por ese entonces Eddie estaba sobre todo interesado en la felicidad de los insectos. Las jerarquías de las hormigas y de las abejas, por ejemplo, decía, son una ilusión; ahí donde nuestros ojos ven estructuras y relaciones de poder, no hay, en la naturaleza profunda, sino un diluirse constante a través del Tiempo, cuya manifestación material toma, para poder ser visible, formas determinadas, esculturas de realidad, colmenas. Ahora bien, lo visible no es lo real. Lo visible no es sino un porcentaje mínimo de lo real. De ahí la confusión y la consiguiente degradación de los humanos pues, continuaba Eddie, humanizamos todo lo que vemos, y, paradójicamente, eso nos deshumaniza, ya que, al esquematizar lo natural, deshumanizamos lo humano, y, al deshumanizar lo humano, matamos lo vivo justo ahí, en ese punto donde lo vivo tiene, dentro de su materia, esa cosa curiosa que llamamos consciencia. No es que la colmena sea irreal, puntualizaba, en cierto sentido es más real que nosotros. La colmena es la administración de los recuerdos. Y nosotros somos recuerdos. El presente es la punta de un iceberg. Todos veíamos a Eddie, esforzándonos por comprenderlo, y él ahí, en medio de todos, con la sonrisa perturbada y como llena de miel. El futuro parecía que llegaba en helicópteros a toda velocidad. El conocimiento no es sino un pedazo de tierra. Existíamos desde antes de la colmena. Hay que saber hacer, continuaba Eddie, de la guerra un ritual de purificación. De lo contrario la guerra termina siendo la cocina del sistema perfecto de la contaminación. El tiempo está endurecido. Nuestro propósito, más que nada, es des-endurecerlo.
En otro momento Eddie nos dijo que lo que entendemos por memoria no es sino el lento paso, a través del tiempo, del deterioro del planeta.
El vacío lo llenábamos con sueños y los sueños con explosivos.
Como movimientos violentos del estómago, los lugares de trabajo se empezaron a transformar. De lugares oscuros pasaron a ser sitios solares, de eternidad recurrente, como chorros y chorros de días sin calendario alguno que los pudiera encasillar.
Cierta noche salí a buscar a Eddie. La cara de una mujer que estaba muy cerca de mí parecía una fruta bien mordida. Me alejé. Caminé horas sin encontrarlo. La ciudad era la imagen de una espalda rota. Mientras tanto, en mi cabeza trataba de ubicar en qué punto nos hallábamos. ¿Cuál era nuestra prioridad? Borrar el velo que no permite que la ilusión se vea como lo que es, como una ilusión. Y, de manera simultánea, dislocar la armadura del miedo. No todo lo que brilla está vivo. La ciudad era un organismo constituido, en gran medida, por materias muertas.
Todo se justifica por el sencillo hecho de que estamos muertos y, con razón razonable, queremos vivir.
En medio de todo eso la institución policiaca todavía persistía. ¿Teníamos propiedades? Sí, nuestra propiedad era el futuro, y estaba amenazada cada segundo. Más que batallas vivíamos el proceso, siempre sorpresivo, de una enorme enfermedad heterogénea. ¿En medio de todo el desorden manteníamos el estilo? Por favor, el único estilo posible es vivir en el filo, y ahí vivíamos. ¿Delincuencia? Esa palabra es del vocabulario de los jueces, esto es, de los defensores de lo caduco. Cada quien, según donde está parado, posee su propio vocabulario. O es poseído por él.
Mientras tanto las guitarras se aceleraban. Aguas vivas de terror.
Nadie supo cómo ni de dónde llegaron. Cada teoría que escuchaba me resultaba más poco creíble que la anterior. No te rompas la cabeza, me solía decir uno de los seguidores de Eddie, si un oído se conecta con otro oído es porque goza de buena salud. Las guitarras eléctricas, me decía, tuvieron que huir, y llegaron a donde estamos nosotros. Fueron, continuaba, las fantasías, dementes y ególatras, del ex-propietario de todas las guitarras eléctricas, la causa de que todas huyeran de su planeta y acabaran acá. A Eddie le bastó con ver una a lo lejos para entender su significado.
Entre más extravagante era la teoría acerca del origen y el propósito de la llegada de las guitarras, más aceptación encontraba. Yo, como tantos, me incliné hacia la más sostenida (que era, claro, la más difícil de creer): las guitarras llegaron volando de otro planeta, y llegaron para que Eddie Hazel demostrara que la energía estaba en sus dedos, igual que está en el fondo del mar.
Los dedos de Eddie, además de ser escurridizos, alcanzaban grados de precisión inentendibles. Todos estábamos siempre con los tímpanos bien calientes. Ya éramos incorregibles. Corregirnos hubiera sido matarnos. Éramos puro desorden gradualmente embellecido por la desarmonía ascendente y multicolor en la conquista de lo invisible. Locos llegaban de todas partes. Yo ya percibía colores con los que jamás había soñado. El rasguño de una luz, gotas de escaramuzas, humo de la impaciencia. Existíamos desde antes de la colmena. El cielo era una escritura que se disolvía en el agua, cera de abejas, el cero perfecto con círculos de aguaceros. Los días se desenredaban como trenzas hechas de canciones.
Pasó poco tiempo para que Eddie no lograra reconocerse en un espejo si no tenía una guitarra consigo. La situación de sus vecinos (y sobra decir que Eddie dormía en un punto de la ciudad distinto cada vez) se tornó imposible. Cuando llegó la policía ya todos estábamos hablando en idiomas recién inventados. Ni forma de culpar al culpable. La culpa acabó, bien merecido se lo tenía, en el bote de la basura.
Si había comunicación, o algo remotamente parecido a ella, era por mero accidente. Y así, en esas condiciones, 2 o 3 días después, estalló la guerra de la que hoy todos hablan (aunque nada entienden de lo que fue). ¿El Doctor Funkesntein? ¿Eddie Hazel? ¿La funkentelequia? Puras palabras vacías, ahora que ya no tienen fuego adentro que las mantenga vivas.
La última vez que vi a Eddie yo estaba en mi casa tomando una cerveza. Salí a la calle con la botella en la mano. Ahí estaba. La sombra, sobre la mitad de su rostro lo hacía similar a un planeta mal mordido. Una sonrisa, de profundidad incorregible, brillaba en su cara oscura. Algo así como un arma dispuesta a tambalear toda la ciencia de los dentistas. Nuestro gobierno, me dijo, es enemigo de la tolerancia. Le devolví la sonrisa y quise brindar por él y por todo, pero me di cuenta de que mi cerveza ya estaba vacía.