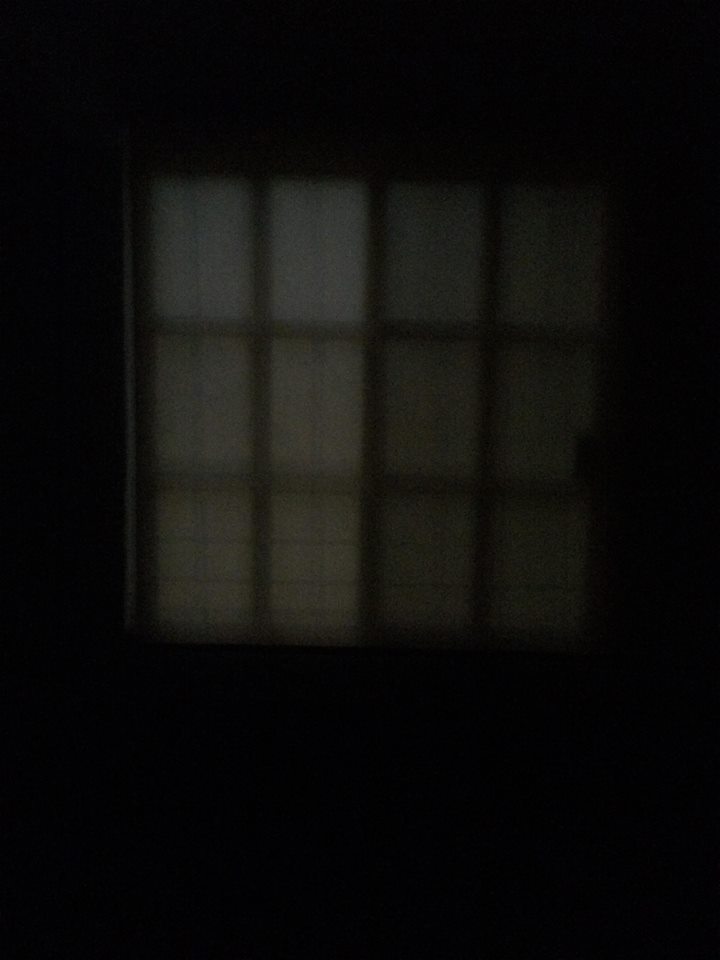Jesús García Huerta
Nota introductoria
El cuento que se publica a continuación llegó a mis manos como obsequio de su autor en el 2002, un año antes de que se lo llevara la carreta que ahí describe. Fue la última ocasión en que lo vi.
Conocí a Chucho porque ambos estudiábamos en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. En ese tiempo un grupo de amigos amantes de la literatura nos reuníamos semanalmente en un salón desocupado que considerábamos la sede de nuestro taller literario y en el que irrumpía constantemente una señora desparpajada, de edad avanzada y cabellos mal teñidos, para hacernos saber que no lo era y pedir que nos retiráramos. (Nunca quisimos enterarnos quién era ese personaje de mal agüero). Trabajamos en varios manifiestos furiosos donde hacíamos apología de la locura. No estoy seguro de que hayamos terminado de redactar alguno, pero sí de que la mayoría contenía los resultados de nuestras discusiones sobre gremios y personas que habríamos de expulsar de algún lugar importante. Cada vez que nos encontrábamos por casualidad en los pasillos intercambiábamos fotocopias de las últimos textos escritos. Nuestras respectivas mochilas iban siempre cargadas de bonches de papeles, pues nos comportábamos como obsesivos repartidores de volantes. Cuando teníamos tiempo —lo cual era muy frecuente— nos trasladábamos a la cochera de una casa en Copilco el Alto que hacía las veces de cantina y que era conocida por el apodo del dueño: “Don Salud”. Era un señor muy quisquilloso que pedía contraseñas y toda clase de explicaciones. En algún momento se enemistó con Chucho y le prohibió regresar, así que dejamos de ir por solidaridad. (O al menos dejamos de ir con tanta frecuencia como antes).
No recuerdo exactamente las circunstancias del último encuentro con Chucho, en el que me entregó una fotocopia de este texto en versión mecanografiada. Me parece que nos cruzamos en un pasillo de la Facultad y que de ahí nos fuimos a la cafetería que solía estar a la entrada, donde ahora se ubica una elitista sala de maestros. Ahí hablamos largo y tendido sobre la forma que pudiera adoptar una vida que aspirara a tener el alto grado de significación que tiene un cuento. Mi amigo pensaba que esta significatividad dependía de la maestría del autor para darle un punto final, maestría que sin duda no era la misma en la vida y en la literatura.
Chucho era inteligente, introvertido y algo misántropo, como muchos de quienes aprecian en alto grado la sinceridad. Tenía un modo de hablar grave y parsimonioso, generalmente a media voz. (La palabra “parsimonioso” era de su agrado y la empleaba muy seguido con actitud congruente). No puedo evocarlo sin escuchar su peculiar risa ahogada, muy gozosa, con la que parecía saborear las situaciones que la desataban. Su melancolía solía salir en la forma de un humor bastante negro, y en consecuencia, aplicaba su ingenio no sólo a escribir, sino también a hacer bromas macabras. Muchas de ellas las gastó en vida.
El departamento que Chucho describe en este cuento se ubica en una calle de la Colonia Nápoles que no sería prudente mencionar. ¿Cómo no pensar que pasa todas las noches por ahí a las tres de la mañana soltando una risa ahogada y gozosa por dejar insomnes a los vecinos del lugar? Baste lo anterior para dejar asentado que hay sospechas y testimonios de que lo que se publica en seguida no es solamente una muy buena pieza literaria, sino un documento relevante para la historia de las leyendas de aparecidos de la Ciudad de México.
El manuscrito lleva el título “Sigarros” (sic), tachoneado, y está firmado con el pseudónimo de “Eugenio D´Labra”. El nombre completo de su autor es Jesús García Huerta (1981-2003).
Esteban Marín Ávila
*
“Su falta de sinceridad es perceptible en todos sus gestos, en todas sus palabras”.
Emil Cioran
No hubo mejor casera en el mundo que la mía. Vivimos en esta reliquia adorable del tiempo de las calesas, dos amigas y yo. Doña Esther no tuvo hijos ni marido, con lo que nos evitó inoportunos hechos que rompieran nuestra rutina. Sonia se levantaba antes que nadie para llegar temprano al despacho —creo que el licenciado Alatorre ha dejado de salir con ella (quizá se hastió de esa sonrisa perenne, de las faldas irremediablemente rojas y cortas), la otra noche llegó sola; se detuvo en el quicio de la puerta un instante para preguntarle a Lourdes si doña Esther ya había regresado de la iglesia. Conmigo no habló en los últimos días porque, según ella, fumo demasiado y el pasillo parece escape de automóvil. Cuando me lo dijo puso una cara que oscilaba entre modelo para Munch y jirafa acusadora. Sin quererlo empeoré las cosas porque la jirafa impasible me parecía casi tierna y era muy difícil no levantar las comisuras de los labios en una condescendiente sonrisa. La modelo Munch hizo un gesto Jackson Pollock y desapareció seguida por una serie de insultos. Para Lourdes la escena también fue divertida, pero me dijo: “A ver si ahora no deja de pasarte los recados”. No respondí, aunque me llevé otro cigarro a los labios para mitigar la preocupación.
Que no me pidan que me levante antes de las nueve de la mañana, nada me enfurece más que esa falta de respeto hacia el cansancio. Y no es que duerma doce horas o que me agrade mucho tener por despertador la estridente radio de doña Esther mientras recoge los restos de la cena o platica —profesionalmente ataviada con los indispensables tubos y su bien definido vientre bajo la bata—, mientras la vecina se esfuerza por no retener ese doctísimo e inmutable discurso sobre las bondades de tal o cual carnicería, su misterioso e incesante incremento de peso y talla, y lo bonito que sería tener un teléfono de teclas en lugar del incómodo y lento disco. El motivo de mis insomnios —por inverosímil que parezca— es que entre las tres y cuatro de la madrugada pasa por nuestra calle un caballo arrastrando una carreta. El contenido de la carreta —así como la personalidad del jinete—, constituye un enigma. La oscuridad disuelve los detalles que harían reconocible o descifrable tanto carreta como jinete. Quizá es mejor que permanezca así. Sólo accedo a la tranquilidad una vez que los he visto. Entonces puedo ir a dormir.
Pero en toda costumbre yace el germen de su fractura. Desperté a las nueve y cuarto no por obra de las actividades domésticas de doña Esther, sino gracias al hábito. Ningún ruido, ningún radio emitiendo música anacrónica. No me sorprendió la ausencia de Sonia —ya ni su sombra antes de las ocho—, pero sí la de Lourdes porque jamás partía sin fumarse un par de cigarrillos conmigo y contarme en voz baja qué había hecho doña Esther durante la noche, pues la habitación de nuestra casera estaba justamente sobre la suya. Habitación que nos limitábamos a imaginar repleta de fotografías y muebles apolillados. Eran casi las diez de la mañana cuando Alatorre llamó. Con esa voz sólo cómoda al mando y en los horarios incorruptibles preguntó si Sonia estaba en casa y por qué no había llegado aún, sin olvidarse de mencionar el inexorable detrimento para su salario además de las horas extra sin remuneración. Esto lo dijo en una sola frase que habría continuado sin la amenaza de colgar el teléfono. Le pedí que aguardara un momento mientras yo iba a la habitación de Sonia. Nadie contestó; respuesta poco satisfactoria para Alatorre quien colgó, no sin antes proferir una maldición final, con despido de por medio. Ese día era viernes, así que preparé mi valija para pasar el fin de semana en casa de mis padres.
Regresé la madrugada del lunes con un poco más de equipaje y dos libros que Lourdes quería leer. Desde la esquina vi la luz en el cuarto de doña Esther. En la sala todo conservaba el orden que dispuse antes de marcharme: el papelito con el recado para Sonia escrito con premura, el abrigo gris de Lourdes en el respaldo del sillón, un cenicero con unas cuantas colillas al lado de una revista —seguramente de Sonia— en la mesa de centro. En la contestadora había cuatro mensajes nuevos: tres de Alatorre —mucho más dócil en el último, casi preocupado y arrepentido—, y uno para Lourdes del tipo que conoció en el billar, quien lamentaba el encuentro fallido y la trataba cariñosamente de impuntual.
Fui a mi habitación. Guardé en el cajón de la cómoda la ya consabida corbata que mi padre me daba cada año. Metí la ropa sucia en el canasto y la limpia en el clóset. Fue cuando tomé los libros que recordé mi último disgusto con doña Esther: la luz cada vez más cara y yo que cada noche dejaba mi lámpara encendida.
Aún no me había quitado la gabardina, por lo que metí los libros en el bolsillo derecho. Fui a la cocina para preparar algo —cualquier cosa—. Mientras comía, pensaba que era necesario lavar esos trastes amontonados, sucios, antes de que fuera imposible vivir ahí por las moscas. Aplasté una cucaracha con el zapato.
Todavía restaban varios minutos para las tres de la mañana. Desde el inicio de la escalera vi la luz que salía por la puerta entornada. Antes de subir, encendí otro cigarrillo.
Una silla suplía la inservible cerradura del abultado armario. Un pedazo de tela roja tendido en el asiento. Caminé hacia el interruptor. La rutilante luz amarilla de un semáforo iluminaba la habitación por instantes. Distinguí con claridad los pies de la cama. Me acerqué lentamente porque era difícil encender ese nuevo cigarro con el otro, consumido casi por completo. Extraje uno de los libros y, estirándome, lo puse en el centro del colchón. Dejé una caricia en el rostro de Lourdes, su rostro de ojos abiertos y amarillos en la noche. Salí corriendo de la habitación, porque escuché los cascos del caballo a lo lejos.